La máquina perfecta
- Juan Diego González

- 12 oct 2020
- 6 Min. de lectura
(…) built to swim as fast as the fastest fish in the sea
and everything about him was beautiful except his jaws.
Hemingway (1952) “The old man and the sea”

Debió ser abril o mayo porque no llevé chamarra, sólo una sudadera que me quité después del primer lance, cuando el sol de media mañana ya deja sentir su tibieza. El azul del mar se perdía en un horizonte sin olas. Lejos quedaba el puerto de Guaymas, apenas un puntito blanco de las grandes chimeneas de la termoeléctrica y un delgado trazo de tierra café. Después, mar abierto, la brisa más pura jamás respirada, un silencio apenas roto por los monosílabos del abuelo y el compañero de pesca. ¿Cigarro? ¿Hambre? ¿Calor? ¿Carnada? Fue la primera vez que salí a pescar con el abuelo. Después de años de insistirle, por fin, dijo que sí. La noche del viernes dormí poco por el entusiasmo que desbordaba de mi cama.
Sacando cuentas fue en 1978. Mi abuelo ya tenía el pelo gris aunque seguía siendo un hombre fuerte. Era pescador viejo, de los de antes. Sabía cosas que nadie más. Podía predecir los vientos del norte y las lluvias, las olas grandes del mar de fondo y la hora exacta del viento del sur. Sus ojos tiernos enmarcados en una piel curtida por el sol y las arrugas de una vida bien trabajada le daban el aspecto de un hombre decidido. Lo seguía a todas partes y quería hacer lo que él hacía. Esta es la herramienta más importante de trabajo, sin ella, un hombre vale muy poco, me explicaba cuando me enseñó a afilar cuchillos. Te voy a prestar este viejito, todavía aguanta me dijo. Para un pescador, el cuchillo es la herramienta esencial de su trabajo. Se toman mucho tiempo en escoger uno, lo buscan con cacha de madera fina y delineada, firma y ligera, con hoja de acero inoxidable, ni corta ni larga, reluciente, delgada y resistente. Cuando afilan un cuchillo es como acariciar una mujer. He visto pescadores tener momentos de locura cuando no encuentran su cuchillo y otros, con los ojos anegados cuando lo pierden por accidente en el mar.
Terminamos el lonche (burritos de machaca de mantarraya para el abuelo y pan virginia tostado con mantequilla y queso amarillo para mí). Mi abuelo tomaba café negro y el consabido cigarro “Fiesta” para “reposar la comida” decía. Me terminé el jugo de naranja de no recuerdo que marca y le eche agua al envase. ¡Por Dios, el agua fresca es tan buena! Con el humo del cigarro todavía saliendo por la nariz, el abuelo dio la orden de levantar el lance. En las artes de pesca, la simbra es una piola de nylon grueso, de tono verde, una línea de 200 a 300 anzuelos de acero fundido, separados cada dos brazadas. En los extremos lleva una plomada por un lado que jala la línea hacia el fondo y una boya en el otro lado para mantenerla a flote y extendida. “Echar el lance” significa arrojar despacio la simbra, poniendo una sardina en cada anzuelo. De esta forma, hay más de 200 carnadas en el fondo marino, esperando a que los peces se acerquen y muerdan el anzuelo. La simbra dura en el mar entre 3 y 4 horas, dando tiempo a los peces de caer en el engaño. Mi abuelo se ponía una faja en la cintura, se iba a la proa de la panga y a jalar la simbra. Con habilidad, sin soltar la piola, desenganchaba del anzuelo los peces atrapados y los aventaba al cajón de en medio. El compañero jalaba esa parte de la línea y con paciencia, acomodaba los anzuelos en una armazón de madera (cruceta), de manera que quedaba lista para usarse de nuevo, sin enredarse ni brincarse anzuelos. Mi función era quitar los restos de sardina para que los anzuelos quedaran limpios. A veces, mi abuelo me jugaba bromas y me dejaba anguilas echas nudo (pobrecitas, se daban vueltas tratando de escapar del anzuelo). Era un lata quitarlas, resbalosas y con dientes afilados. Estaban muertas pero un descuido era una herida segura.
La simbra atrapaba diferentes peces, pero el objetivo era los tiburones. En ese tiempo salían de varios tipos, tamaños y colores. El cazón (Galeorhinus galeus) delgado y estilizado. Su dentadura no era tan grande como los otros tiburones y de hecho, me parecía inofensivo. El angelito o pez guitarra (Squatina squatin) por su forma abultada a los lados de las agallas y el dorso con motas negras. El tiburón martillo (Sphyrna mokarran), un impresionante monstruo marino. Para mis ojos de niño, aquel animal era un extraterrestre que cayó de alguna estrella fugaz y se adaptó vivir entre los tiburones. Su cabeza extendida era dura, exactamente como un martillo. El tiburón azul (Prionace glauca). Blanco de la panza, gris plateado de los lados y unos ligeros tonos azules en el dorso. Me gustaba tocar ese color azul. Seguía esas líneas hasta que mis dedos encontraban una forma suave en esa piel áspera como lija. “No juegues con esos animales” me decía el abuelo, con la frente perlada en sudor por el esfuerzo y el sol de mediodía. “Está muerto, tata, no hace nada”. El Tiburón gris (Carcharhinus plumbeus) era el más común. Su cabeza afilada, adaptada para nadar y cazar. A veces la simbra nos daba mantarrayas. Ya salió pa´la machaca decía el abuelo. Ya limpios, sin tripas, cabeza ni cola, 200 a 250 kilos de tiburón era una buena marea. Una jornada que iniciaba a las 3:00 de la mañana y terminaba a las 2:00 pm, producto entregado y pesado, firma en el cuadernillo de notas del viejo Matzumiya (el japonés que compraba pescado), panga limpia y atracada.
Abusado dijo el abuelo, sin aspavientos pero su tono era demasiado serio. Seguía subiendo la simbra, sus ojos estaban fijos en lo que venía. El compañero hizo el intento de pararse. Un imperceptible movimiento de cabeza del abuelo lo detuvo. Luego me hizo una seña para que me hiciera hacia atrás. Por instinto me sujeté con fuerza de la borda. Por unos instantes, la figura de mi abuelo parecía una estatua como la de los griegos de mi libro de texto. El único sonido era el tenue rumor de las olas al golpear la panga. Algo jaló la piola y mi abuelo dio un paso hacia adelante. Hizo un esfuerzo, recobró el equilibrio, tomo aire y dio un jalón a la piola. Medio cuerpo de un tiburón gris asomó sobre la panga, golpeó la borda y volvió al mar. Mi abuelo se paró firmé otra vez. La cola del tiburón golpeaba la panga, se resistía a ser atrapado de esa manera. Era una máquina perfecta, con hileras de dientes capaces de triturar cualquier cosa, un cuerpo hecho para recorrer grandes distancias marinas y vivir en todo el planeta, un animal que no se enferma ni le teme a nada. Mi abuelo hizo el mismo movimiento, jaló de nuevo y ahora sí, el tiburón cayó completo en la proa. Con destreza juvenil, el abuelo le pisó la cabeza, hizo una maniobra para sacar el anzuelo del hocico y con la mano izquierda, tomó de la cola al tiburón y lo aventó al cajón, con el resto de los peces. Mi abuelo se secó el sudor de la frente, se colocó el sombrero y siguió subiendo la simbra, como si nada.
El tiburón daba coletazos, buscando escapar a su inexorable muerte. Trataba de respirar y su hocico mostraba los temibles dientes afilados, puntiagudos y blancos. Me observó (al menos es el recuerdo que tengo) con sus ojos negros sin vida, oscuros como los cavidades oculares de la parca. Y empezó morder todo a su paso, los otros peces eran partidos a la mitad como palillos. ¡Tata, Tata, sigue vivo! ¿Qué hago? Grité desesperado. Mi abuelo dejó de subir la simbra, se agachó para buscar en sus cosas algo. El tiburón seguía furioso, mordiendo, mordiendo. A ver, mijo, me dijo el abuelo y me aventó una pequeña porra hecha de palo blanco, un garrote pequeño y macizo. ¡Échale chingazos! Así lo hice. Con miedo tomé el garrote y le di duro en la cabeza. Se defendió. Claro que lo hizo, yo tenía nueve años. Él nació para vencer a cualquiera, no en balde no tiene depredadores naturales. Esa vez estaba fuera de su elemento y cansado por la lucha con mi abuelo. Dejé de golpearlo cuando empezó a salir sangre de su hocico. Después terminé la tarea al destriparlo y cortarle la cabeza.
Estoy saliendo a nadar más seguido, el mar me ayuda a mantener la calma, a tener un poco más de esperanza y olvidarme de la locura del mundo. Podemos echarle chingazos. El sonido de las olas al perderse en la playa, me trae un eco de aquellas mandíbulas desesperadas, que mordían cualquier cosa en el último intento de escape.
Por Juan Diego González | FACEBOOK
Autor y Periodista








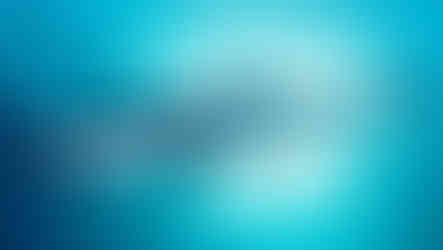






Comentarios